ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Cauterio' de Lucía Lijtmaer
Al colocar el queso como cebo en una ratonera, siempre hay que dejar espacio para el ratón.
«El huevo de pascua», SAKI
You’d better hope and pray
That you’ll wake one day in your own world.
«Stay», SHAKESPEARS SISTER
Someone once told me that explaining is an admission of failure.
I’m sure you remember, I was on the phone with you, sweetheart.
RICHARD SIKEN
1. PLAZA DE LES GLÒRIES (ANTES)
Durante mucho tiempo solamente me quiero matar. Fantaseo con dejar de existir, con dejar de tener cuerpo, y esa idea me resulta inevitable y pacífica. Al principio ansío la placidez de un mar de barbitúricos, un mar como después de una tormenta, como una playa caribeña sin oleaje. Pero poco a poco la fantasía se sofistica, y la imagen más recurrente que se instala en mi cabeza es que el suelo del piso en el que vivo se curva hacia los lados, las esquinas se convierten en toboganes y resbalo por ellas, sin poder agarrarme a nada, y como si todo formara parte de un experimento sádico, caigo al abismo hasta la tela asfáltica que recubre el patio interior de la finca.
Pero soy cobarde y no me mato.
Soy cobarde. Esto es importante para esta historia. Con el tiempo, mientras voy en el autobús número 7 rumbo al trabajo la fantasía cambia. Una mañana, en algún cruce aburrido, lleno de gente con cara de sueño y tuppers en la mochila, comienzo a imaginar que la ciudad entera queda anegada por los efectos del cambio climático.
La idea va tomando cada vez más forma en la oficina donde trabajo, una sala gigante situada dentro de un bloque de cemento en la plaza de les Glòries, en cuya entrada unos operarios instalaron un enorme mapa retroiluminado del Poblenou con la leyenda «Districte 22@, un districte de futur». Desde aquí, desde este bloque de cemento visto tanto por dentro como por fuera, una de esas hazañas del partido socialista de los años noventa, atiendo llamadas y pienso en el final.
Mientras imagino líneas rectas entre Diagonal Mar y la calle Llacuna, mientras redacto planes de comunicación para justificar qué edificios ruinosos de la calle Pallars se convertirán en hubs de diseño con los muros cubiertos de cascadas de helechos o en centros logísticos de paquetería, el agua marrón me nubla la vista y me invade el cerebro.
Si los polos se están derritiendo, Barcelona será de lo primero en quedar borrada, después de Venecia y Ámsterdam. Como está en una pendiente que oscila entre el diez y el quince por ciento, además, primero morirán los pobres, los taxistas paquistanís del Raval, las chicas filipinas de la panadería de la calle Sant Vicenç, la señora Quimeta y su mercería, los guiris de la Barceloneta, todos, absolutamente todos, los holandeses, los franceses, los ingleses y los italianos –nadie echará de menos a los italianos–. También se irán flotando los vigilantes de seguridad, los trabajadores del metro y los dependientes del mercado de Santa Caterina. Se anegarán el Llobregat y todos sus juncos, se desbordará el Besòs y todo ese torrente se confundirá con la mancha de agua que ocupará Sant Adrià y Cornellà, a este y a oeste, esa mancha que acabará con el aeropuerto y arrasará Castelldefels. Se salvarán, en una pirueta azarosa, el templo budista del Garraf, llamado Sakya Tashi Ling, y los jipis de la Floresta, solamente porque el suelo es calcáreo y las casas no se vendrán abajo tan fácilmente. Putos jipis.
El agua cenagosa lo cubrirá todo. Las últimas en caer, seguro, serán las señoras pijas del Putxet, menudas cabronas. Pero tampoco ellas se salvarán. Con sus perlas nacaradas, su esmalte de uña color café con leche y sus peinados lacados impecables e indestructibles, flotarán como góndolas calle Balmes abajo, azules, muertas, hinchadas, por el agua marrón que se lo llevará todo, todo se lo llevará, hasta el Quadrat d’Or modernista. Se llevará los Pans’n’Company, el Liceu, los tatuadores de la calle Tallers. Quedarán anegadas las falsas bodegas de pueblo, esas que tienen un mobiliario un poco antiguo pero no mucho, esas con el suelo de baldosa hidráulica de papel adhesivo. El agua color charco y el olor a cloaca nos cubrirá a todos, incluyendo a Joan Gaspart, a Núria Feliu, a Andreu Buenafuente, a Bibis Salisachs –que ya está muerta, pero qué más da–. Los muertos llevan susurrándonos durante décadas y no hemos querido escucharles, yo lo sé. El centro comercial Maremagnum se verá reducido a un montículo, arrasado por la inundación. También la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Pompeu Fabra. Y las sesiones matinales de los Icària Yelmo.
Por las noches hago listas de todo lo que la subida del nivel del mar destrozará. No puedo parar. La Colònia Güell, el Teatre Nacional, el bingo Billares, el centro de arte Hangar, todos los Mercadona, la sede de la Agencia Tributaria de Letamendi, el bar Lord Byron de la calle València, el Institut del Teatre, el cuartel del Bruc.
Caerá el Sutton, caerán las chocolaterías de la calle Xuclà. Las golondrinas, esos barquitos turísticos de madera que olían a petróleo, ya no estarán en el puerto sino que habrán aterrizado extrañamente sobre algún arbolito de Montjuïc, donde el agua también habrá sorprendido a dos amantes en plena acción, por lo que morirán con los pantalones bajados.
Es con esa imagen en la cabeza y no otra que, al volver del trabajo, cuando hago la compra en el supermercado, empiezo a pedir más bolsas de plástico. Tengo tantas ganas de que nos ahoguemos todos que dejo las luces encendidas en casa y no reciclo. Si supiera conducir lo haría a toda velocidad por la carretera de les Aigües, despegaría por la ronda de Dalt a ciento cincuenta, con gasolina altamente contaminante, algo para chamuscar la flora, algo para ahogar a los jabalíes, algo para acelerar el proceso. Vamos a envenenarnos todos juntos, vamos a darle caña a este ritual conjunto, vamos a darlo todo, once more with a feeling.
Pero no lo logro. En su lugar, me voy a vivir a Madrid. Que es algo bastante parecido a la muerte.
I. DEBORAH BAJO TIERRA
No sé si estoy viva.
Intuyo que no. La tierra a mi alrededor es apenas polvo, tan distinta del barro oscuro de mi infancia. La tierra sobre mi frente es salada, no entiendo por qué. También sobre mis brazos, entre mis piernas, tierra con gusto a sal y a mar, apenas puedo abrir los ojos, rodeada de tierra arriba y abajo. Dicen que la sal cauteriza, pero con los años he aprendido que también corroe y destruye todo lo que toca.
No debo de estar viva, tanto peso sobre mis hombros, y sin sentir dolor, no hay nada en mis pulmones, esta tierra me es desconocida, no la recuerdo. Los pastos de mi infancia eran húmedos, de un verde deslavado, siempre pasado por agua, y los bosques en cambio oscuros en invierno, el aire cortando el aliento, una cuchilla que raspaba por dentro. No hay aire dentro de mí, ni agua, solo tiempo.
Definitivamente no estoy viva porque a mi alrededor reptan los gusanos, suaves como la seda china, cosquilleando sobre mi piel.
Seda china. Olor a fruta exótica. El recuerdo de nuestra primera noche, no, ahora no, entre esta tierra gris rata no cabe nuestra sangre, ahora que estoy vaciada, ahora que alguien me sacó las entrañas, y mi cuerpo soporta todo el peso del tiempo y de esta tierra desconocida.
Debo empezar por la tarde en que él se presentó en casa a pedir mi mano, o quizás más atrás, más aún, cuando nos conocimos. Fue tres meses antes, en las caballerizas. Yo llevaba el pelo largo, muy largo, no me lo había cortado nunca pese a que mi madre insistía, no permití que me lo cortaran. Lo tenía recogido, tirante, en un enorme moño que me pesaba, la falda perfumada, las manos bien enjabonadas, ya mayor, veinte años. En casa no me dejaban ir a los bailes, toda mi experiencia eran los campos verdes, la misa de domingo, la iglesia de piedra fría, y mi padre enseñándome mapas en los libros. «¿Ves las calles, Deborah, las ves?» Y yo recorría las calles de las ciudades con el dedo y parecían ríos de color cobre, que se retorcían como serpientes, como nudos en la madera. El hombre entró al establo buscando al capataz, pero estábamos solamente el ama de llaves y yo, dando de comer a los caballos. Era noviembre, pasábamos parte del otoño y el invierno en el campo, lejos de Londres. Yo echaba terriblemente de menos la ciudad, pero mi padre insistía en volver a la casa que le vio nacer en la época en la que crecen las setas del bosque y florecen los rododendros, el mes de los castaños y de cazar ciervos. Me fijé en que era alto, tenía la barba rubia y los ojos curiosos. Le pidió permiso a mi acompañante para sentarse con nosotras en un banco en el exterior de las caballerizas. Qué bridas usa, preguntó, sin preguntar mi nombre, porque ya lo sabía. Tenía las manos pequeñas, vestía muy diferente de los hombres del pueblo, y llevaba un anillo con una pequeña piedrecita, una piedra que yo no había visto nunca, y él dijo «zafiro». Hablamos del tiempo, de las castañas, de los caballos. Las crines resplandecían, mi cuerpo hervía, la sangre roja, roja, notaba cómo estallaba y se repartía en gotitas como metal fundido, rojo y naranja, como el cristal líquido cuando quema, y después me subía hasta el rostro. «Tiene la cara del color de las manzanas», dijo, y se echó a reír, y cuando el ama de llaves se levantó un momento, me susurró al oído una grosería, «¿es usted de las que corre rápido, como los caballos?», y yo me mareé y negué con la cabeza, y entonces volvió ella y dijo: «ya está bien, Henry, ya está bien, la niña es de buena familia, vete a tu casa».
Ahora, tantos años después, noto que el cuerpo no me responde y sostiene un enorme peso sobre la cabeza y los hombros. Supongo que quiere decir que me han enterrado en vertical y con los brazos en cruz. Por eso todo el peso sobre mi cabeza, mi columna, justo en el espacio en que la nuca se convierte en espalda. Toda esta tierra que me rodea, arriba y abajo, es de algún material que no logro distinguir. Algo me escuece, es la sal, y esta tierra que es tan dura me produce cortes en los brazos, en las manos, en los pies. Son apenas del tamaño de una hormiga, los cortes, como cuando una hoja de papel te rasga los dedos. Pese a que el peso debería ser insoportable, ahí instalado sobre el cuello y las sienes, me siento fuerte, no siento dolor, no de verdad. Agarro un puñado y lo sostengo en la mano. Ahora lo entiendo. Esta tierra está mezclada con arena, es producto de los moluscos pulverizados de la playa, ahí arriba todo debe de ser agua y sal.
¿Qué hago aquí bajo tierra? Si me enterraron en vertical es que nadie ha reclamado mi cuerpo. Es que estoy maldita. Y lo peor, no solo estoy muerta sino que no me he salvado. Oh, Señor, estoy muerta. Confié en ti y me has dejado sola. Crucé océanos por ti para acabar insertada bajo tierra como una lombriz, ni siquiera he logrado llegar al purgatorio, cómo pudiste hacerme esto, Señor todopoderoso, Dios bendito, no te has apiadado de mi suerte. Tus ojos eran alhajas que adoré pese a todo y no he merecido nada. Fui una buena mujer, eso quiero creer, y me has condenado a la arena salada donde nada fructifica, donde nada crece. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado?
Y de repente se me aparece el rostro de Anne Hutchinson, blanco y ojeroso, su cabellera suelta, sus manos blancas, delante de mí, aquí en la tierra, y comprendo.
2. CALLE DEL CALVARIO (AHORA)
Y es en esta planicie chamuscada donde empiezo esta historia. Encuentro un piso en una calle que se llama, como todas las calles de Madrid, algo sacado de un pueblo castellano católico. Creo que en Madrid me irá mejor, sí, eso espero. Casi soy optimista. Casi. En mi embotamiento, tardo en comprender las diferencias, que son en realidad tan reconocibles.
Por ejemplo: todo el mundo es amable en Madrid. Especialmente por las tardes. No es hasta un tiempo después cuando comprendo que por las tardes todo el mundo está borracho. El portero de mi finca, un bielorruso que lleva el pelo engominado y un traje príncipe de gales, es el primero en darme la pista. Por las mañanas no me saluda, pero por las tardes está tremendamente pizpireto. Me guiña el ojo, me cuenta chistes verdes y se tambalea un poco. Tardo más de la cuenta en entender lo que le pasa porque el vodka no se huele en el aliento, viejo zorro.
Lo mismo pasa con el resto del barrio. Las mañanas son frescas, y todo parece dormido hasta las doce del mediodía. Después se despereza, con aires quejosos de resaca. Los camareros, los tenderos, la señora del estanco, todo es lento, como en una aldea aislada. Todo tan distinto de las noches. Al poco tiempo me doy cuenta de que he cometido un error de principiante: he alquilado un piso encima de un bar con terraza. Suena Manzanita todas las noches y cuando los vecinos imploran descanso y la taberna cierra finalmente, los coches encienden las radios y pinchan cumbia y reguetón. La juerga es el primer mandamiento de la ciudad y mi calle es su templo: un karaoke de borrachos dándolo todo a las cinco de la mañana.
Un karaoke de borrachos que está perpetuamente a una temperatura febril. Nadie me había hablado del calor de Madrid, o al menos yo había decidido ignorar cualquier advertencia. Me he mudado a mitad de agosto, lo cual implica que vivo en un horno permanentemente encendido que mantiene el asfalto caliente hasta de noche y me impide dormir. Durante semanas dejo intactas las cajas de cartón de la mudanza, incapaz de mover un músculo. Compro plantas en una tienda moderna del barrio, para animarme, y se me mueren al cabo de nada. Todo se niega a crecer en Madrid. Todo está o acaba frito.
Un día, entablo conversación en el ascensor con la vecina del piso de arriba. Es algo mayor que yo, pero no lo parece. Tiene el pelo oscuro, los ojos un poco rasgados y la piel blanca. Veo una sonrisa agradable, de dientes grandes y caballunos, se pinta los labios de color rojo y lleva vestidos floreados. Se llama Sonia. Me fijo en los muslos firmes, la piel fina, las ojeras. Usa pendientes de oro. Con voz aguda y cansada me pregunta si yo tampoco puedo dormir por el calor. Le digo que no, que no puedo. Me ofrece una limonada en su piso y acepto. No tengo nada mejor que hacer.
Su piso es bonito, luminoso. Hay estanterías de madera hechas con cajas de fruta, plantas por todas partes y muchos libros en el suelo. Me pregunto si las plantas serán de plástico. Me pregunto si será bruja y, por tanto, capaz de generar vida. También ha colocado tapices en las paredes –«para aislar el ruido», dice.
Sonia me sirve la limonada y sigue hablando. Me molesta un poco su tono de voz agudo, pero quizás es que llevo demasiado tiempo sin interactuar con nadie. Me he desacostumbrado a escuchar voces de distintas personas en una misma habitación.
– ¿Vives sola? –le pregunto, simulando interés.
– Sí.
– Qué guay. –Miro los libros que hay por todas partes, en las estanterías, en el suelo, entre los muebles–. ¿Trabajas en la universidad?
– No exactamente. De momento solo estudio.
Se revuelve en el asiento. Noto cierta inquietud en la respuesta.
Sonrío.
– Yo no trabajo –digo, para tranquilizarla.
– ¿No? ¿Y eso?
– No necesito trabajar.
Sonia parpadea muy rápidamente, varias veces seguidas, como un colibrí. Bzzz.
– ¿A qué se dedica tu marido? –me pregunta.
– No estoy casada.
– Ah.
Bzzz otra vez.
Finalmente ha entendido lo que intento decirle. Le estoy intentando decir que soy rica.
Es una lástima que no sea verdad. Solamente tengo algo de dinero por lo que hice. Por lo que dejé que me hicieran. Y ahora tengo bastante para aguantar un año sin trabajar. Aun así me gusta ver la expresión en su rostro cuando lo insinúo. Rica. Contemplo sus diferentes estados de ánimo mientras suceden, es divertido: cierta estupefacción al principio, seguida de una envidia contenida, y cuando esa emoción termina, se condensa en algo invisible pero penetrante, que se instala como el mal olor: todo aquel que cree que eres rico quiere algo de ti. Quieren tu dinero. O, al menos, algo que se le parezca. Cuando se dan cuenta, sienten vergüenza y algo de culpa. Como sé ahora, la culpa es un sentimiento muy desagradable, que todos queremos quitarnos de encima. El resultado de toda esta oleada que pasa en apenas unos segundos es que tu interlocutor, de manera inconsciente, comienza a darte cosas sin parar, para expulsar esa sensación que tan mal le hace sentirse.
– ¿Te apetece cenar conmigo esta semana? Conozco un peruano estupendo –dice–. Yo invito.
¿Ves? Nunca falla.
Esa misma noche, desde la tierra que hierve, desde ese nuevo calvario insomne, me ilumina la pantalla del ordenador. Paso horas conectada, buscando algo que me tranquilice, y hoy lo hallo en los surcos de los ríos y el mar, en mapas antiguos, en las historias de aquellos que se ahogaron antes que nosotros. Así llego esa noche, a las seis de la mañana, al retrato de una mujer que fue testigo del ahogamiento de una niña en 1642. Lo cuenta en unas crónicas transcritas en un blog, esa mujer de mirada adusta y labios fruncidos. «Las crónicas del Cauterio», reza el título del post. Leo la calma en su escrito al revelar cómo sacaron a un bebé muerto del río. Leo su nombre, Deborah Moody, una puritana que se exilió a las colonias de América del Norte en el siglo XVII. Miro su cara, parecida a la de un lechón recién cebado, y sus ojos saltones, como dos huevos duros. «La primera mujer en fundar una colonia. Realizó el primer trazado de una ciudad en el nuevo mundo», repiten en los foros sobre crímenes históricos.
Pienso en cómo abrió un tajo en la tierra, como quien descuartiza un animal sabiendo lo que hace: con los gestos mínimos, pura eficacia. Una cruz en el suelo y una plaza en medio. Tachán. Con eso creó su pueblo. Ahora es bastante más complicado, no le puedes ir haciendo agujeros al suelo por donde te da la gana. Ojalá. Si fuera así agarraría una taladradora yo misma para salir de este lugar, cavaría un túnel y me enterraría en él, segura, tranquila, sin necesidad de respirar.
La noche siguiente ceno con Sonia en un restaurante de medio pelo del centro y me cuenta que es scort para empresarios de la construcción. Cementeras, empresas de aluminio. Señores con puro que sellan contratos millonarios con una mamada debajo de la mesa en reservados de restaurantes con manteles hasta el suelo. En la plaza de les Glòries oí hablar alguna vez sobre ese tipo de reuniones con miembros del ayuntamiento, pero pensé que se trataba de leyendas urbanas. Leyendas de urbanismo, las llamábamos en la oficina. Jaja. Pero ahora la confidencia de Sonia me repele, no por el contenido, sino porque no me conoce. No me gusta que me lo haya contado, ahora su secreto se me adhiere como una medusa pegajosa. Al cabo de una semana decido mudarme a un piso donde no tenga que hablar con nadie. Me voy a un edificio de oficinas de la Castellana que tiene un par de áticos en alquiler. No quiero tener amigas. Ya tuve amigas y no me sirvió de nada.
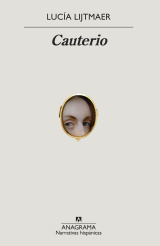
Descubre más de Cauterio de Lucía Lijtmaer aquí.