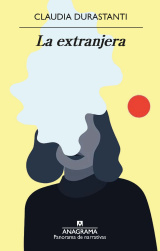ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La extranjera' de Claudia Durastanti
Familia
Después de un profundo dolor, llega una sensación formal.
EMILY DICKINSON
MITOLOGÍA
Mi madre y mi padre se conocieron el día en que él había decidido tirarse desde el puente Sixto en el Trastévere. Era un buen sitio desde el que caer: aunque era un buen nadador, el impacto con el agua lo habría paralizado, y el Tíber ya estaba en aquellos días contaminado y verde.
Mi madre caminaba con la cabeza baja y con los hombros encogidos como si siempre lloviera, sobre todo cuando iba sola, pero aquel día se paró en el puente y vio a un chico a horcajadas en el pretil del puente. Se le acercó para ponerle una mano en el hombro y echarlo hacia atrás, quizá hubo un breve forcejeo. Logró calmarlo y que respirase despacio, después pasearon por la ciudad, se emborracharon y terminaron en un hotel con sábanas ásperas que apestaban a amoniaco. Antes del amanecer, mi madre se vistió y se fue. Tenía que volver al internado y mi padre le había parecido demasiado inquieto; ni siquiera le había dado una palmada en la espalda para avisarle.
Al día siguiente, al salir por el portón del instituto con sus amigas, lo vio apoyado en un coche que no era el suyo con los brazos cruzados y en ese momento comprendió que estaba perdida. Siempre he envidiado la expresión mística y funesta con la que lo cuenta, siempre me he sentido celosa de aquel apocalipsis.
Aquel día frente al instituto, mi padre llevaba vaqueros estrechos, una camisa azul remangada y fumaba un Marlboro; consumía dos paquetes al día.
Había ido a buscarla a una institución estatal de la vía Nomentana y desde aquel momento comenzaron su vida juntos.
«¿Cómo pudo encontrarme?», decía. Cuando yo era niña, me contaba esta historia que convertía a mi padre en un mago oscuro capaz de intervenir en el tiempo y en el espacio, y yo la abrazaba con fuerza sin responder, preguntándome cómo sería que un hombre te deseara de aquel modo.
Después crecí y comencé a señalarle lo más obvio. «Solo había un instituto para chicas como tú en Roma, no era tan difícil.» Ella asentía, pero después negaba con la cabeza: la había encontrado porque debía ser así. A pesar de la ruptura del matrimonio, nunca se había arrepentido de haberlo alejado de aquel puente: él era sordo, ella también, y su relación tendría algo más íntimo y profundo que el amor.
Mi padre y mi madre se conocieron el día en que él trató de salvarla de una agresión frente a la estación de Trastévere.
Se había parado a comprar cigarrillos y estaba a punto de subirse al coche cuando le llamaron la atención los movimientos descompuestos y bruscos de un par de sinvergüenzas que la habían emprendido a patadas con una chica para robarle el bolso. Después de haberse enfrentado a ellos hasta que se fueron, se detuvo a ayudar a mi madre y la convenció de que fuera a su casa para lavarse. En aquella época él vivía todavía con sus padres: en cuanto vieron a aquella chica poco más que adolescente con la piel oscura y el pelo todavía mojado de la ducha, pensaron que era una huérfana.
A los veinte años mi madre tenía una sonrisa grande y fea, dientes de fumadora y el pelo negro y lacio con ese corte que no favorece a nadie; a veces llevaba pasadores de carey para sujetarlo. Vivía en un internado y a menudo dormía en la calle, estudiaba esporádicamente. Hacía algún trabajillo para complementar el dinero que le enviaban sus padres desde América, pero no se presentaba a la hora.
A partir de aquel día empezaron a salir juntos: hablaban la misma lengua hecha de jadeos y de palabras pronunciadas a un volumen demasiado alto, pero lo que de verdad atraía las miradas por la calle era su actitud. Empujaban a los transeúntes sin volverse o excusarse; irradiaban diferencia: él tenía el cabello castaño claro, boca carnosa y rasgos nobles; ella a duras penas le llegaba al hombro y parecía salida de una prisión de guerrilleros en la selva.
Hace muchos años, mi padre tenía la capacidad de aparecer de la nada. A menudo, cuando ella se iba a visitar a su familia a América o desaparecía unos días, o mucho después, cuando ya se habían separado, él se dejaba caer por la zona de salidas del aeropuerto en el momento preciso, o aparecía tras una puerta acristalada, salía de improviso de un ascensor, abría la puerta del coche obligándola a levantar la mirada por aquel movimiento repentino.
Ella lo reconocía por la postura desgarbada, el destello de los cigarrillos; la encontraba como un cazador herido encuentra a los animales cuando no dispone de otros sentidos y se fía solo de un rabioso instinto. Mi padre y mi madre se divorciaron en 1990. Después se vieron pocas veces, pero los dos comenzaban la historia diciendo que habían salvado la vida del otro.
* * *
Traducción de Pilar González Rodríguez
* * *
Descubre más de La extranjera de Claudia Durastanti aquí.