ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Los brotes negros' de Eloy Fernández Porta
Por una vez la prensa no se equivoca: sí, el barrio se ha degradado. Los hornos caseros han sido sustituidos por franquicias. La propietaria de la librería especializada en libros de artista tuvo que cerrar cuando el casero le pidió el alquiler multiplicado por cinco. Los jóvenes han sido expulsados a las ciudades satélite. La bohemia local, sustituida por magalufas. Con la pandemia solo han quedado en pie las tiendas de souvenirs, que, sin turistas a los que vender, siguen lavando dinero. En la Rambla menor hacen su agosto los carteristas. El olor a orín.
Y luego están ellos.
Ya existían antes, pero los toques de queda y la reducción del tráfico los han hecho más visibles. Deambulan. Hablan solos. Se mueven como si fueran muy viejos o como si la calle les perteneciera, y así es: nadie la reclama; la policía debe de atender una llamada de cada veinte, y solo comparece cuando el griterío se hace demasiado fuerte y salen a los balcones los vecinos. Los uniformados bajan del coche, dan unos pasos toreros, hacen que corra el aire. Cuando se marchan, ellos vuelven a salir de cualquier esquina y siguen merodeando. El Ayuntamiento ha dedicado seis años de obras a restaurar el parking que daba al mercado y a la escuela de diseño y lo ha transformado en una soleada plaza dura. Pero ellos, uno a uno, solos o en grupos, han ido ocupando los bancos de piedra, las esquinas meadas, y la han hecho suya.
Así empezaría un libro en el que un vecino respetable, el que fui hace diez años, contaría, desde la seguridad de una cierta clase media de profesión liberal, los días oscuros de una zona céntrica. Ese libro, que hasta hace una línea parecía plausible y que ahora se ha vuelto dudoso, tendrá que terminar aquí. Está dando sus últimos vagidos. Apenas ha durado una página. Otro lo escribirá, o lo ha escrito. En ese libro que ahora está muriendo el vecino respetable seguía hablando de ellos, los que veía al pasar. Pero yo ya no puedo hablar por él. Así que el ciudadano probo abandonará la voz narrativa y solo volverá a aparecer como una sombra entrevista. Ahora vamos a despedirlo. Le concederemos una última gracia: la de la descripción. A continuación hablará por última vez y explicará lo que ve cuando los mira; cuando ve en la calle a uno de ellos.
Por ejemplo, a mí mismo.
Está ese hombre enflaquecido, con ese aspecto de chicuelo arrojado a la cuarentena. Viste camisetas oscuras con leyendas que debieron de ser ingeniosas hace dos o tres modas. No parece que las lave. Es demasiado delgado y anda encorvado; algo en su complexión física es antinaturalmente flaco, como si le faltara un hervor, pero aun así luce barriga. Esmirriado y panzudo, tiene un aspecto de posguerra. Tiene alopecia y se ha dejado crecer el pelo en una media melena desordenada, con mechones ralos. Su barba descuidada apenas llega a tapar las cicatrices de acné. Su expresión es inquisitiva y ausente. Lleva unas Adidas negras muy gastadas, de talla grande, debe de ser una 43; son desproporcionadas al resto de su cuerpo, como también lo son sus manos, que surgen de esos brazos de palillo y parecen garras. Se queda fumando en los cruces, despacio, como si no supiera adónde ir. La primera vez que se le oyó gritar no parecía que fuera él, porque resulta difícil asociar la figurita frágil con ese aullido, esa fuerza:
– ¡A mí naaadie me toca los cojones! ¡A mmmmí nadie me toca los cojones!
Andaba aullando a paso firme, frente al edificio de Correos. También su boca es desproporcionada. Otro día, en medio de la plaza, solo, agitando los brazos:
– ¡Hijo de la gran puta! ¡Racista de mierda!
Los bangladesíes sentados en las sillas de piedra lo miraban, divertidos; uno de ellos lo jaleó. En otra ocasión, en una calle más estrecha, se encaraba a un balcón del segundo piso del que colgaba, como una sábana, una bandera:
– ¡Venid a por mí, hijos de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bajad a por mí!
Se le ve llorando. Pero de entre todos ellos no es el que más grita: ese honor corresponde a la artista austríaca, la que se instaló en la calle con sus cuadros. Lo suyo es el llanto.
Tiene buenos lagrimales.
Con la mano abierta me golpeo en la cabeza a la altura del temporal izquierdo, justo por encima de la oreja, con un ruido seco. La primera bofetada no surte efecto. Vuelvo a golpearme más fuerte, más arriba. Esta vez noto una especie de resonar metálico. El dolor físico empieza a atenuar un poco el rumor de termitas en mi cabeza. Sigo con una tanda de bofetadas continuas mientras el llanto persiste y voy oyendo un pitido, como si se me hubieran tapado los oídos en un aterrizaje. El dolor en la piel se hace más intenso y me procura algún alivio, que se mezcla con una desesperación rabiosa al cuarto o quinto golpe, cuando siempre lamento carecer de ánimo para darme un puñetazo y dejarme inconsciente. En algún momento, en el trance creciente de los golpes, me ilusiono con la idea de romperme el cráneo. A veces la ronda de bofetadas no basta y entonces tengo que pegarme en la cara. Me doy mucho más fuerte de lo que nunca me ha pegado nadie, hasta sentir unas cosquillas oscuras. Tengo buenas manos, grandes; mis dedos son finos y alargados y, en algunas fotografías, cuando gesticulo, parezco un insecto haciendo un movimiento retráctil o buscando una presa. Cuando hago como si me reventara la cabeza me mueve una necesidad de acallar ese sifón interior, hay algo de cariño y de piedad en las bofetadas; en cambio, al golpearme en la mejilla soy como una maestra que no pudiera soportar más el cafarnaún de los niños y los abofeteara con odio, con más fuerza de la que usaría con un adulto, hallando, en esa brutalidad desencadenada, unas migajas de calma.
Otras veces, cuando el sifón es más intenso, voy al baño, cojo con las dos manos la tapa de la papelera, que ya estaba rota cuando me trasladé al micropiso, y arremeto contra ella con la frente. Un golpe, dos, tres, hasta que empiezo a sentir un dolor oscuro y vagamente relajante.
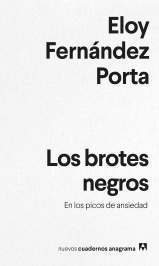
Descubre más de Los brotes negros de Eloy Fernández Porta aquí.