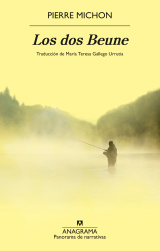ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Los dos Beune' de Pierre Michon
La tierra dormía desnuda y brusca como
una madre a quien se le hubiera caído a medias
la manta.
ANDRÉI PLATÓNOV
Primera parte
El Beune Grande
I
Entre Les Martres y Saint-Amand-le-Petit está la población de Castelnau, a orillas del Beune Grande. A Castelnau me destinaron en 1961: supongo que también dan destino a los demonios en los Círculos de las profundidades; y, de voltereta en voltereta, van avanzando hacia el agujero del embudo de la misma forma que vamos deslizándonos nosotros hacia la jubilación. Yo aún no había caído del todo, era mi primera plaza, tenía veinte años. No hay estación en Castelnau; es un lugar perdido; unos autobuses de línea que salen por la mañana de Brive o de Périgueux lo sueltan a uno allí muy tarde, al final del trayecto. Llegué de noche, no poco atontado, en pleno galope de unas lluvias de septiembre encabritadas contra los faros, entre el golpeteo de unos limpiaparabrisas de buen tamaño; no vi nada del pueblo, la lluvia era negra. Paré en Chez Hélène, que es el único hotel en el borde del barranco en cuyo fondo corre el Beune, el grande; tampoco vi el Beune esa noche, pero por la ventana de mi habitación, asomado a la oscuridad más opaca, intuí un agujero detrás de la hostería. A la sala común se bajaba por unas escaleras de tres peldaños; tenía ese enlucido color sangre de buey, que antes llamaban rojo antiguo; olía a salitre; algunos bebedores sentados hablaban alto, entre silencio y silencio, de disparos y de pesca con caña; se movían en una luz escasa que les ponía sombras en las paredes; alzabas la vista y, encima de la barra, te estaba mirando un zorro disecado, con la cabeza afilada vuelta forzadamente hacia ti, pero con el cuerpo como si corriera siguiendo la pared, escapando. La noche, la mirada del animal, las paredes rojas, el habla ruda de aquella gente, sus palabras arcaicas, todo me transportó a un pasado indefinido que no me dio gusto alguno, sino un inconcreto espanto que se sumaba al de tener que enfrentarme pronto a unos alumnos: aquel pasado me pareció mi porvenir; aquellos pescadores turbios, unos contrabandistas que iban a subirme a bordo de la barca de mala muerte de la vida adulta y, en medio del agua, iban a asaltarme y a tirarme al fondo, riendo en la oscuridad entre las barbas sin edad y el dialecto torpe; luego, en cuclillas al filo del agua, sin decir palabra, les raspaban las escamas a pescados grandes. Las aguas confusas de septiembre golpeaban los cristales. Hélène era vieja y recia como la sibila de Cumas, reflexiva como ella, e igual que ella iba aviada con harapos hermosos y tocada con una pañoleta enroscada; el brazo grueso y arremangado secaba la mesa que tenía yo delante; aquellos ademanes humildes irradiaban orgullo y un júbilo silencioso; me pregunté qué aventura la habría puesto al frente de aquella taberna roja donde reinaba, por encima de su cabeza, un zorro. Le pedí de cenar; se disculpó modestamente por tener apagados los fogones y por su edad avanzada y me sirvió una profusión de esas cosas frías que en los relatos se les pegan al riñón a los peregrinos y a la gente de armas antes de que les pase por el cuerpo el filo de una espada al cruzar un vado negrísimo y muy turbulento en cuchillas y olas. Y vino a mayor abundamiento, en un vaso tosco, para enfrentarse mejor a las turbulencias. Me comí esos malos embutidos de épocas remotas; en la mesa de al lado iban mermando las conversaciones y las cabezas se arrimaban entre sí, con el peso del sueño o el recuerdo de los animales alcanzados en pleno salto y moribundos; aquellos hombres eran jóvenes, su sueño y sus cazas eran antiguos como las fábulas medievales. Esos bandidos valacos se calaron por fin los gorros; helos ya de pie; y se alejaron denodadamente, metidos en chubasqueros de hule más negros que la tinta cuyas rígidas arrugas relucían, camino de su tarea oscura de contrabandistas, de durmientes; uno de ellos remataba aquella cota nocturna y estrellada con un rostro fino y afilado que volvió hacia mí; me lanzó una sonrisa cómplice o apiadada en la que brotaron unos dientes blancos. Se oyó arrancar unas motocicletas. La noche, por la puerta que se había quedado abierta, era turbia, inmóvil: la lluvia galopaba por otra parte, ahora había niebla. «Es Jean el Pescador», dijo Hélène, moviendo brevemente la cabeza hacia aquella niebla donde echaban a correr unos motores quebradizos; era un ademán tan inconcreto que lo mismo podría haberse referido a la niebla. Sonreía. Las arrugas en aquella sonrisa se le ordenaban maravillosamente. Cerró la puerta, hurgó en unos interruptores, todo se apagó, según me levantaba ya me estaba quedando dormido, me hallaba en cualquier parte, en comarcas donde los zorros pasan por los sueños; y, en el corazón de la niebla, unos peces que no vemos saltan fuera del agua y vuelven a caer con un ruido mate en lo más hondo del Dordoña, es decir, en ninguna parte, en Valaquia.
Estuvo lloviendo todo el mes de septiembre.
Mis alumnos no eran monstruos; eran niños que le tenían miedo a todo y se reían sin motivo. Me habían dado la clase de los pequeños, no la de los más pequeños, sino el curso elemental; eran muchos cuerpecitos iguales; aprendía a nombrarlos, a reconocerlos, corriendo bajo la lluvia hacia el agujero ventoso del patio cubierto durante los recreos, mientras yo, desde las ventanas altas, los miraba y luego, de repente, dejaba de verlos, encogidos bajo un alero, detrás del cuerpo múltiple de la lluvia y su galope desenfadado. Estaba solo en el aula. Miraba, en toda una fila de perchas de pared, sus chaquetones colgados, humeando aún de las lluvias de por la mañana, igual que se secan en un vivaque los sobretodos de un ejército enano; les ponía nombre también a esos pingos pequeños, les ponía dueño con cierta emoción. Y, por supuesto, había cuadros grandes en las paredes, con letras, con sílabas, con palabras y con frases, flanqueados de dibujos, de láminas coloreadas, toda la imaginería ingenua que halaga las mentes infantiles, las hace picar y les cuela conjugaciones que hacen llorar con el señuelo de chiquillos gordos que hacen reír, de niñitas con trenzas y de conejitos. Los niños mueven los pies cuando piensan, cuando lloran; veía debajo de las mesas los rastros de aquella danza diligente y triste, un redondel pequeño de barro; y grandes borrones en la madera de pino daban fe del mismo ritmo, de la misma devoción. Sí, todo aquello me enternecía; porque, con mis veinte años, no me pillaba tan lejos; principalmente, me estaba alejando, ya no estaba en eso.
* * *
Traducción de María Teresa Gallego Urrutia
* * *
Descubre más sobre Los dos Beune de Pierre Michon aquí.