ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Nuestra parte de noche' de Mariana Enriquez, Premio Herralde de Novela 2019
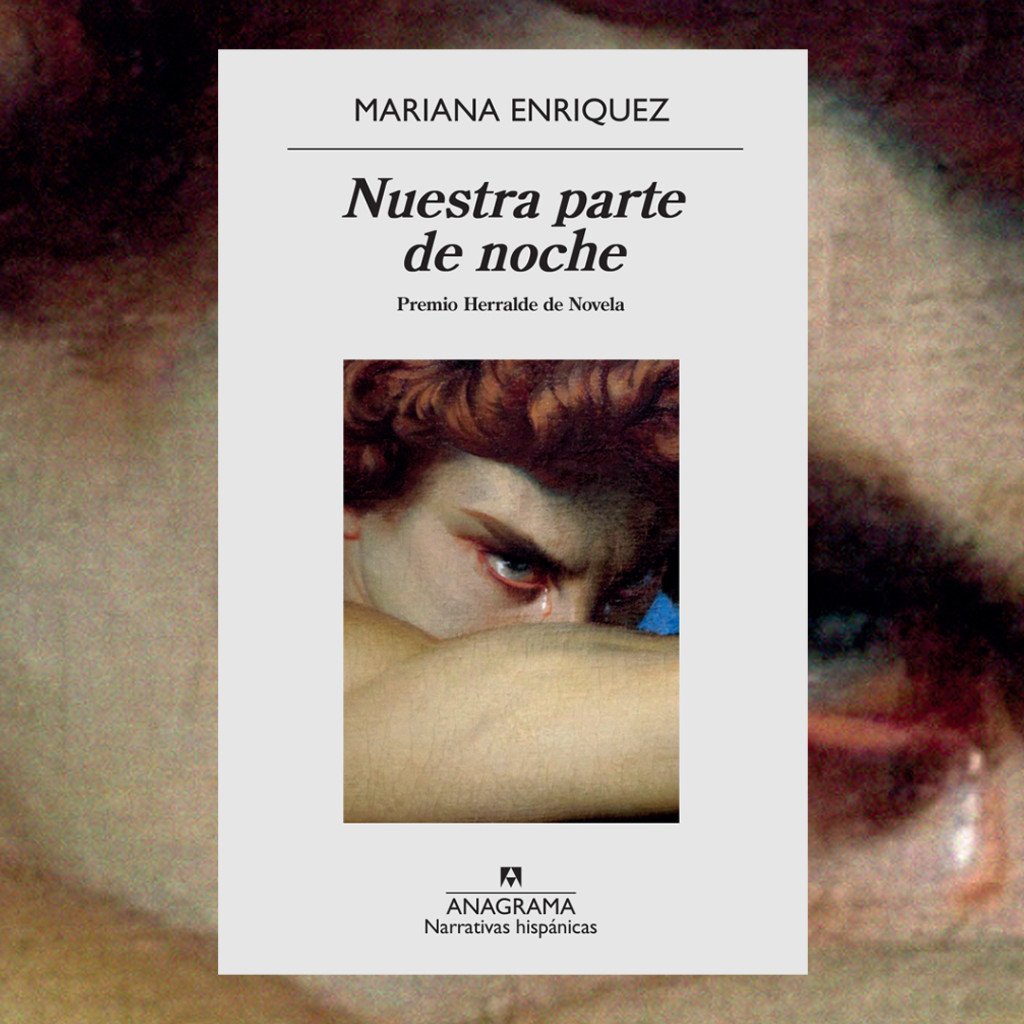
Who is the third who walks always beside you?
T. S. ELIOT, The Wasteland
Las garras del dios vivo,
enero de 1981
Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado; sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria: retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia.
ADOLFO BIOY CASARES, La invención de Morel
I cried, ‘Come out of the shadow, king of the nails of gold!’
W. B. YEATS, The Wanderings of Oisin
Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente: si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad.
Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado por una sábana. Nos vamos, le dijo mientras lo sacudía apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? Lavate la cara, dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar, lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenía preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar dos más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa: todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo, en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca: iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno: iba a necesitarlo. El auto estaba fresco, la cuerina no había ab-sorbido demasiado calor durante la noche. Subió la heladera de pícnic, con hielo y dos sifones de soda fresca, al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado; pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército, que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes.
Gaspar, llamó, sin levantar demasiado la voz. Como no obtuvo respuesta, entró en la casa para buscarlo. El chico intentaba atarse los cordones de las zapatillas.
–Te hacés un lío bárbaro –le dijo, y se agachó para ayudarlo. Su hijo lloraba pero no pudo consolarlo. Gaspar extrañaba a su madre, ella hacía esas cosas sin pensar: cortarle las uñas, coser los botones, lavarle detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, preguntarle si había hecho pis antes de salir, enseñarle cómo hacer un nudo perfecto con los cordones. Él también la extrañaba, pero no quería llorar con su hijo esa mañana. Llevás todo lo que querés, le preguntó. No vamos a volver a buscar nada, te aviso.
Hacía mucho que no manejaba tantos kilómetros. Rosario siempre le insistía con que al menos manejara una vez por semana, para no perder la costumbre. A Juan el auto le quedaba chico como le quedaba chico casi todo: cortos los pantalones, tirantes las camisas, incómodas las sillas. Comprobó que la guía del Automóvil Club estuviese en la guantera y arrancó.
–Tengo hambre –dijo Gaspar.
–Yo también, pero vamos a parar para desayunar en un lugar genial. Dentro de un rato, ¿está bien?
–Si no como, vomito.
–Y a mí me duele la cabeza si no como. Aguantá. Es un rato. No mires por la ventanilla que te mareás más todavía.
Él mismo se sentía peor de lo que quería reconocer. Los de-dos de las manos le hormigueaban y reconocía las palpitaciones erráticas de la arritmia en el pecho. Se acomodó los anteojos os-curos y le pidió a Gaspar que le contara el cuento que había leí-do la noche anterior. A los seis años ya sabía leer muy bien.
–No me acuerdo.
–Sí que te acordás. Yo también estoy de malhumor. ¿Tratamos de cambiar juntos o vamos a hacer todo el viaje con cara de culo?
Gaspar se rió porque había dicho «culo». Después le contó sobre una reina de la selva que cantaba cuando caminaba entre los árboles y a todo el mundo le gustaba escucharla. Un día vinieron soldados y ella dejó de cantar y se hizo guerrera. La atraparon y pasó una noche encerrada y se escapó y para escaparse tuvo que matar al guardia que la vigilaba. Como nadie quiso creer que tenía fuerza para matarlo porque era muy delgada, la acusaron de bruja y la quemaron, la ataron a un árbol que se prendió fuego. Pero a la mañana, en vez del cuerpo, encontraron una flor roja.
–Un árbol de flores rojas.
–Sí, un árbol.
–¿Te gustó la historia?
–No sé, me dio miedo.
–Ese árbol se llama ceibo. Por acá no hay tantos, pero, cuando vea alguno, te lo muestro. Cerca de la casa de tus abuelos hay un montón.
Por el espejo retrovisor vio que Gaspar fruncía el ceño.
–¿Cómo que hay muchos?
–Es una leyenda, ya te expliqué lo que es una leyenda.
–¿Entonces la chica no existe?
–Se llama Anahí. A lo mejor ella existió, pero la historia de las flores se cuenta para recordarla, no porque haya pasado de verdad.
–¿Entonces pasó de verdad o no?
–Las dos cosas. Si y no.
Le gustaba ver cómo Gaspar se ponía serio y hasta enojado, cómo se mordía el costado del labio y abría y cerraba una mano.
–¿Ahora queman a las brujas también?
–No, ya no. Pero tampoco hay muchas brujas ahora.
Era fácil salir de la ciudad un domingo de enero por la mañana. Antes de lo que esperaba, los edificios quedaron atrás. Y las casas bajas y las de chapa de las villas de la periferia. Y de pronto aparecieron los árboles y el campo. Gaspar ya dormía y a Juan el sol le quemaba el brazo como a un padre común en un fin de semana de club y paseo. Pero no era un padre común, las personas a veces lo sabían cuando lo miraban a los ojos, cuando hablaban con él un rato, de alguna manera reconocían el peligro: no podía ocultar lo que era, no era posible esconder algo así, no demasiado tiempo.
Estacionó frente a un bar que anunciaba submarinos y medialunas. Vamos a desayunar, le dijo a Gaspar, que se despertó de inmediato y se restregó los ojos azules, enormes, un poco distantes.
La mujer que limpiaba las mesas tenía todo el aspecto de ser la dueña del local y de ser afable y chismosa. Los miró con curiosidad cuando se sentaron lejos de la ventana, cerca de la heladera. Un chico con su autito de colección en la mano y su padre que medía dos metros y tenía el pelo largo y rubio rozándole los hombros. Les limpió la mesa con un trapo y tomó el pedido en una libreta, como si el bar estuviese lleno. Gaspar quiso un submarino y facturas con dulce de leche; Juan pidió un vaso de agua y un sándwich de queso. Se sacó los anteojos oscuros y abrió el diario que estaba sobre la mesa aunque sabía que las noticias importantes no salían en la prensa. No había noticias de los centros clandestinos de detención, ni de los enfrentamientos nocturnos, ni de los secuestros, ni de los niños robados. Solo crónicas sobre el Mundialito que se jugaba en Uruguay, que no le interesaba. Fingir normalidad a veces era difícil cuando estaba distraído, cuando estaba tan irremediablemente triste y preocupado. La noche anterior había intentado, otra vez, comunicarse con Rosario. No lo conseguía. Ella no estaba en ningún lado, no lograba sentirla, se había ido de una manera que le resultaba imposible entender o aceptar.
–Hace calor –dijo Gaspar.
El chico estaba transpirado, el pelo húmedo, las mejillas coloradas. Juan le tocó la espalda. Tenía la remera empapada.
–Esperame acá –le dijo, y fue al auto a buscar una remera seca. Después lo llevó al baño del bar, para mojarle la cabeza, secarle el sudor, ponerle la remera, que olía un poco a nafta.
Cuando volvieron a la mesa, los esperaban el desayuno y la mujer; Juan le pidió otro vaso de agua para Gaspar.
–Hay un camping precioso acá, si se quieren refrescar en el río.
–Gracias, no tenemos tiempo –dijo Juan, intentando sonar amable. Se desprendió un poco más los botones de la camisa.
–¿Viajan solitos? ¡Qué ojazos tiene este nene! ¿Cómo te llamás?
Juan tuvo ganas de decir hijo, no le contestes, comamos mientras la dejo muda para siempre, pero Gaspar dijo su nombre y la mujer, ya lanzada, preguntó con voz hipócrita, aniñada:
–¿Y tu mami?
Juan sintió el dolor del chico en todo el cuerpo. Era primitivo y sin palabras; era crudo y vertiginoso. Tuvo que aferrarse de la mesa y hacer un esfuerzo para desprenderse de su hijo y de ese dolor. Gaspar no podía contestar y lo miraba buscando ayuda. Se había comido solamente media factura. Tenía que enseñarle a no aferrarse así, ni a él ni a nadie.
–Señora – Juan trató de controlarse, pero sonó amenazante–, ¿qué mierda le importa?
–Es para dar conversación nada más –contestó ella, ofendida.
–Ah, qué bien. Usted se enoja porque no tiene su conversación imbécil y nosotros sufrimos su indiscreción de necia, de vieja chusma. ¿Quiere saber? Mi mujer murió hace tres meses atropellada por un colectivo que la arrastró dos cuadras.
–Lo siento mucho.
–No. Usted no siente nada porque no la conocía ni nos conoce a nosotros.
La mujer quiso decir algo más, pero se alejó casi lloriqueando. Gaspar lo miraba todavía, pero tenía los ojos secos. Estaba un poco asustado.
–No pasa nada. Terminá de comer.
Juan mordisqueó su sándwich de queso; no tenía hambre pero no podía tomar la medicación con el estómago vacío. La mujer volvió con gesto de disculpas y los hombros adelantados. Traía dos jugos de naranja. Invita la casa, dijo, y le pido perdón. No me imaginaba una tragedia así. Gaspar jugaba con su auto de colección colorado, un modelo nuevo al que se le abrían las puertas y el baúl, regalo de su tío Luis, enviado desde Brasil. Juan obligó a Gaspar a terminarse el submarino y se levantó para pagar en el mostrador. La mujer seguía pidiendo disculpas y Juan se agotó. Cuando ella extendió la mano para recibir el dinero, él le tomó la muñeca. Pensó en enviarle un símbolo que la enloqueciera, que le metiese en la cabeza la idea de arrancarle la piel de los pies a su nieto o hacer un estofado con su perro. Se contuvo. No quería cansarse. Mantener este viaje con su hijo en secreto ya lo había agotado y tendría consecuencias. Así que dejó a la mujer en paz.
Gaspar lo esperaba en la puerta: se había puesto sus anteojos oscuros. Cuando intentó sacárselos, el chico salió corriendo, riéndose. Juan lo atrapó cerca del auto y lo alzó: Gaspar era liviano y largo, pero no iba a ser tan alto como él. Decidió que bus-carían un lugar para almorzar antes de seguir hacia Entre Ríos.
El día había resultado agotador a pesar de la absoluta normalidad de todo el viaje: poco tránsito, un almuerzo delicioso en una parrilla al paso y la siesta a la sombra de los árboles, la orilla fresca por la brisa del río. El dueño de la parrilla también les había dado charla, curioso, pero, como no había preguntado por su mujer, Juan decidió conversar mientras tomaba un poco de vino. Se había sentido mal después de la siesta y durante todo el trayecto hasta Esquina: el calor era inaudito. Pero ahora, cuando pedía una habitación y trataba de hacerle entender al encargado que necesitaba una cama matrimonial para él y otra de una plaza para su hijo y que no importaba el precio, se daba cuenta de que, además, podía necesitar asistencia. Pagó por adelantado y aceptó que alguien más subiera los bolsos por la escalera. En la habitación encendió el televisor para entretener a Gaspar y se acostó en la cama. Sabía cómo evaluar lo que sentía: la arritmia estaba fuera de control, podía escuchar el soplo, ese ruido de esfuerzo, la náusea de las válvulas confundidas, le dolía el pecho, le costaba respirar.
–Gaspar, pasame el bolso –pidió.
Sacó el tensiómetro y comprobó que tenía la presión baja, lo que era bueno. Se acostó en diagonal, la única manera de que sus pies quedaran sobre el colchón, y, antes de tomar las pastillas e intentar descansar, en lo posible dormir, arrancó una hoja del anotador que el hotel dejaba para los huéspedes en la mesa de luz y con la lapicera (decía «Hotel Panambí – Esquina») escribió un número.
–Hijo, escuchame bien. Si no me despierto, quiero que llames a este número.
Gaspar abrió mucho los ojos y después hizo pucheros.
–No llores. Es por si no me despierto, nada más, pero me voy a despertar, ¿está bien?
Sintió que el corazón daba un salto, como si aumentara de velocidad con una palanca de cambios. ¿Iba a poder dormir? Se llevó los dedos al cuello. Ciento setenta, quizá más. Nunca había tenido tantas ganas de morir como ahora, en esa habitación de hotel de provincias, y nunca había tenido tanto miedo de dejar solo a su hijo.
–Es el teléfono de tu tío Luis. Tenés que marcar 9, te da tono y ahí recién marcás el número del tío. Si no me despierto, sacudime. Y si cuando me sacudís no me despierto, lo llamás a él. A él primero, después al señor de abajo, el de la entrada, ¿me entendés?
Gaspar dijo que sí y con el número apretado en el puño se acostó a su lado, cerca, pero lo bastante lejos para no molestarlo.
***
Descubre más de Nuestra parte de noche de Mariana Enriquez Premio Herralde de Novela 2019 aquí.