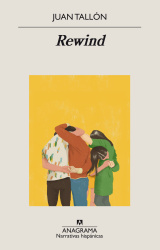ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Rewind' de Juan Tallón
El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado
ERNEST HEMINGWAY, El viejo y el mar
EN MITAD DE UN DÍA PERFECTO
Era viernes y, como todos los viernes, salvo que tuviésemos exámenes, dábamos una pequeña fiesta en nuestro piso de la rue Romarin. Nos agradaba creer que la vida nos obligaba. No tenía truco: éramos jóvenes e indestructibles, no pensábamos demasiado en el futuro y nos gustaba pasarlo bien mientras no llegaba. Ese día celebrábamos además el cumpleaños de Luca, que en realidad había sido la semana anterior. Pero hacer las cosas cuando nos daba la gana, y no a su debido tiempo o cuando había que hacerlas, nos reconciliaba con el presente.
No había aparecido nadie todavía por la fiesta, salvo Anouk Hezard y Didier Hinault, que pasaban tanto tiempo en nuestra casa como los cuatro que vivíamos allí. Ambos tenían su propio juego de llaves. Se suponía que la gente iba a presentarse a partir de medianoche. Seguramente carecía de mérito llegar puntual, y menos aún antes de tiempo.
Fue sobre las once cuando me dirigí al cuarto de baño. Me produjo un leve mareo el pomposo ambientador de vainilla que casi coloreaba de amarillo el aire, y que Emma había colocado en el pasillo esa mañana, alegando que al entrar por la puerta olía demasiado «a zapatos tirados en el suelo». A todos nos admiraba su nariz, capaz de inventar emanaciones sugerentísimas, que incluían el olor «a televisión recién apagada», «a ropa planchada y doblada» o «a botella de vino vacía».
Me estaba meando. Salí del salón, donde bebíamos con cierto desorden y riéndonos con altivez de todas las cosas, unas veces ingeniosa y otras grotescamente, sin demasiada sutileza, y me dirigí al lavabo del fondo, el pequeño. Esa es la irrisoria y única razón por la que ahora estoy vivo: mis ganas de hacer pis. No me gusta pensar en ello. Me cansé. Durante meses estuve obsesionado con esa maldita casualidad, que no me sacaba de la cabeza, donde me pesaba como si tuviese un cáncer dentro, y el cáncer fuese no una enfermedad sino una pequeña bola de hormigón como las que los ayuntamientos colocan en las aceras para que los automóviles no se suban a ellas. La vida no podía resultar tan aleatoria, me decía. Me ponía a pensarlo –un momento, un minuto, una hora, un día, un año– y me extraviaba en mi propio pensamiento, a semejanza de esos niños de cuatro años que se sueltan de la mano de su padre, en mitad de la muchedumbre, y en unos pocos pasos se encuentran perdidos, arrojados a una especie de locura demasiado adulta de la que ignoran cómo volver. Me sentí mejor cuando lo dejé estar. Si la vida era aleatoria, que lo fuese. Hay hechos que admiten solo un número de vueltas de tuerca, y si les das más de la cuenta, empiezan a carcomerte y el pensamiento deriva en laberinto.
Si hubiese ido al baño grande, entre el salón y la cocina, la historia habría sido distinta. Distinta en el sentido de que yo, que quizá no soy nada para la gran historia del mundo, estaría muerto. Es espeluznante. Elegí el baño pequeño, que estaba más lejos, y sigo vivo. Ni siquiera creo que fuese una elección, simplemente me encaminé al fondo, como si necesitase alejarme del ruido, o supiese que allí no iba a molestarme nadie. En un piso por el que pasaba tanta gente siempre había alguien llamando a la puerta del baño principal justo cuando estabas dentro. Resultaba bastante desquiciante algunos días. Te pasabas la vida gritando «ocupado».
Entré y cerré con el pasador. Tengo esa costumbre, aunque solo vaya a cepillarme los dientes o escupir el chicle a la taza del váter. Al cerrar, la música se amortiguó mansamente y la tranquilidad se volvió casi física. Yo iba con la idea de hacer pis y, de paso, meterme una raya, esa es la pura verdad. Quería aprovechar el viaje. Me había metido la última hacía media hora. No es que tuviese que esconderme. Entre nosotros, podías consumir o fumar un porro sin necesidad de ocultárselo a los demás. En realidad, Emma y yo éramos los únicos que lo hacíamos, y no nos importaba hacerlo a la vista del resto. Actuábamos como una familia hasta los últimos actos y consecuencias, aunque fuesen nocivos. Vivíamos los días con descaro, arrojados a la posmodernidad, una era dispuesta a no acabar nunca del todo. Nos horrorizaba el pudor. Pero, en aquel momento, simplemente me apeteció prepararme un tiro a solas aprovechando que estaba en el lavabo. La soledad podía volverse un alimento, y en mi caso lo había sido siempre.
Meé y entonces ya no tuve ocasión de nada más. Me cuesta recordar con precisión ese instante, cuando todo se desintegró y se volvió irreal. Porque por una parte está la realidad, suma de todo, y por otra la irrealidad, que también existe, y que se define quizá como una resta sobre el todo. La memoria elige unos detalles y descarta otros, supongo. Tú sí, tú no, tú tampoco, tú no, tú sí. Por ejemplo, sí recuerdo que esa noche llevaba puestos unos pantalones vaqueros gastados, rotos en una rodilla. Estuve toda la semana poniéndomelos. El amor a la ropa se demuestra a veces en la insistencia. Unos pantalones viejos, unos zapatos gastados, un abrigo pasado de moda equivalen a veces a tu patria. En algunos objetos se enmascara en ocasiones una lección. Ese día llevaba además una camisa blanca remangada, con la que tal vez jugaba a que era verano, y a hacerme el elegante con el solo gesto de subirme las mangas un par de centímetros por encima del codo. Era 7 de mayo y ya se habían alcanzado los 24 grados. Yo calzaba botines. Es mi calzado preferido, me los pondría hasta para dormir o nadar. También me acuerdo de que en ese instante estaba sonando «Rehab», de Amy Winehouse. Ilka se encargaba de la música, y se encargaba de que nadie más que ella se encargase. No podías meterte a pinchar sin que se acercase dibujando una mueca de escepticismo, si no de asco, y te dijese: «No tienes ni idea. Aparta.» En cuestiones de música, su teoría no podía ser más sencilla: nadie tenía ni idea salvo ella. En Berlín era vocalista y guitarrista en un grupo de indie rock. No sé cómo se llamaba, aunque alguna vez me lo dijo. Podría ser Department of Second Chances. Se disolvió el mismo año que ella se vino a estudiar a Lyon. Viajó con su guitarra, que poco a poco fue dejando de tocar, hasta que el instrumento se volvió una pieza de decoración cuyo único trabajo era aguantar la respiración, el silencio total, sin hacerla sentir demasiado culpable por ello. Era una Ibanez de color azul celeste, con varios rayazos que, según la teoría de Ilka, la revalorizaban. Contaba que uno de ellos se había producido durante una discusión con los miembros del grupo, cuando el batería le arrojó un vaso de cristal. Cosas de la épica. «Eso multiplicó su valor al doble por lo menos», decía. A ella le había costado, nueva, a los dieciséis años, trescientos euros que pagó con el dinero que había ahorrado mientras trabajaba en una discoteca los fines de semana. Al principio no dejaba que le pusiésemos la mano encima ni para acariciarla. «A su manera, es un objeto sagrado que bien utilizado, como un libro, puede salvar a la humanidad. ¿De qué? De nada», le oí decir una vez. Si la mirábamos fijamente durante unos segundos de más, nos decía «Ni lo sueñes», creyendo adivinar que nos gustaría hacer un poco el tonto con el instrumento. Eso fue al principio, y después llegó el día en que se ponía de buen humor si alguien se acordaba de la guitarra, como si fuese un abuelo muerto o un perro ciego lleno de garrapatas.
La vida cambió de alcance y significado en unos pocos segundos. Pasó de ser algo que se rendía a un acto de entusiasmo, o de inteligencia, aunque se recorriese en solitario, a ser un recipiente en el que te hundías por tu propio peso, como los bebés que se ahogan en una piscina infantil cuando sus padres se distraen hablando por teléfono o yendo a buscar un cigarrillo. Quizá había sido siempre una carrera lenta, sin destino, pero si antes esa ausencia abrigaba sueños, de repente te hacía sentir solo un miedo ancestral. En un vulgar instante, todo lo que era normal desapareció. Solo un instante antes de ese instante, a las 23.01 horas, pongamos, estaba en mitad de un día perfecto. Y de repente la vida se derramó sin solución, como el agua que no se puede devolver al vaso tras volcar. Todos los sueños y esperanzas quedaron enterrados, incluso lo que pensaba que podría no gustarme, pero que estaba dispuesto a afrontar. Los problemas y las dificultades puntuales formaban parte del encanto de la vida, aunque uno careciese de humor para aceptar esta idea sin rebelarse.
***
Descubre más de Rewind de Juan Tallón aquí.