ARTÍCULOS
Empieza a leer '¿Soy yo normal?' de Luisgé Martín
Luis García Berlanga recordaba, en un prólogo que hizo para la Psychopathia sexualis de Richard von Krafft-Ebing, cómo en las últimas décadas del siglo XIX «hubo gente que desarrolló una fijación respecto a los wagons-lits, y se aficionó tanto a los cambios de aceleración y al movimiento, que solo conseguía hacer el amor convenientemente en los trenes». Hasta tal punto, parece ser, que los burdeles de lujo de París y de Viena comenzaron a ofrecer reproducciones exactas de los compartimentos de tren, con sus vibraciones y sus sonidos de viaje.
Hace unos años, en una tribu urbana gay de Nueva York que se reconocía devota del director de cine John Waters, se puso de moda una filia sexual más extravagante aún que la ferroviaria: los adeptos se sometían a una operación quirúrgica para sustituir la piel del escroto por una membrana plástica flexible y transparente, una especie de piel sintética a través de la cual se podían ver en funcionamiento los testículos, los epidídimos seminales y las redes venosas durante el acto sexual. Esa apariencia genital les excitaba, les despertaba las furias sensuales que hay detrás de cualquier deseo erótico.
La psiquiatría, la psicología y la literatura llevan muchas décadas intentando discernir si los individuos que tienen gustos sexuales tan diferentes a la norma padecen algún tipo de trastorno. Si hay algo en su cerebro o en sus glándulas que les convierte en seres peligrosos, en degenerados o incluso en psicópatas.
La sexualidad ha sido siempre considerada como un aviso de la naturaleza humana: de sus mansedumbres y también de sus vicios. Los más ortodoxos tienen costumbres eróticas vulgares que son espejo de su docilidad, de su falta de inventiva y de su miedo a la transgresión. Los heterodoxos, en cambio, se sienten atraídos por experiencias sexuales excéntricas que en algunas ocasiones son difíciles de comprender desde el análisis racional.
Como sabemos bien, la simple homosexualidad era considerada todavía hace pocas décadas un trastorno o una enfermedad. En 1973, la American Psychiatric Association la eliminó de su manual diagnóstico como psicopatología. Estuvo penalizada en España hasta 1979 y en el Reino Unido hasta 1982. Y hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud no la borró de su relación de enfermedades.
Pero incluso la masturbación, la felación o el cunnilingus han sido históricamente prácticas desviadas y demoníacas. Podemos imaginar, por tanto, la valoración social que se hacía de la zoofilia, el travestismo, los instintos sádicos o masoquistas y los fetichismos de diversas clases. Quedaban todos ellos enterrados en la cripta de las depravaciones. «Corrupción», «vicio», «degeneración», «descarrío», «perversión» o incluso «crimen» eran las palabras que servían para definirlos. Y, por supuesto, «pecado», puesto que la religión siempre ha dictado el código moral de las alcobas y ha establecido lo que era permisible y lo que era inaceptable. Lo permisible, en líneas generales, ha estado inexcusablemente ligado al sexo reproductivo, interpretando que Dios había creado el mecanismo del placer solo para santificar la procreación.
El psiquiatra alemán Krafft-Ebing, en 1886, fue el primero que hizo un intento científico de acercarse a los comportamientos sexuales heterodoxos en su obra Psychopathia sexualis, que recoge 238 casos clínicos. No desaparece en él la mirada moral y reprobatoria, pero trata de emplear un método frío de análisis, investigando en los pacientes sus antecedentes familiares y sus anomalías orgánicas como posibles orígenes del trastorno.
Wilhelm Stekel, ferviente seguidor de Sigmund Freud, estudió en profundidad el onanismo, el sadismo, el masoquismo y sobre todo el fetichismo en Desórdenes del instinto y del afecto. Es en esa obra en la que se acuña el término parafilia para hablar de estos comportamientos, marcando algunas de las pautas de investigación que se seguirán a partir de entonces.
El checo-canadiense Kurt Freund estudió en profundidad el exhibicionismo, el voyerismo y la pedofilia, pero su importancia radica sobre todo en ser el padre de la sexología experimental. A mitad del siglo pasado, Freund comenzó a usar el pletismógrafo peniano, un aparato conectado a los genitales masculinos que podía medir los flujos sanguíneos –y por lo tanto la excitación real– cuando un individuo era expuesto a imágenes o a estímulos eróticos de cualquier tipo. Uno de los mayores problemas de la sexología es que investiga actos que se producen casi siempre en la intimidad y que tienen una reputación social discordante, de modo que su rigor científico depende en buena medida de la confiabilidad de testimonios subjetivos. Y la sexualidad es, como se sabe, uno de los asuntos más cargados de secretos y de mentiras. Poder medir los impulsos orgánicos objetivamente, sin la necesidad de una confesión, supuso un avance singular.
En la segunda mitad del siglo XX se fue relajando el juicio social de la sexualidad. El feminismo, la liberación de los años sesenta y el movimiento gay –todos ellos entrecruzados– fueron logrando que desapareciera la censura moral y que se resquebrajara el concepto de normalidad erótica.
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de la American Psychiatric Association, que sigue marcando el canon clínico en todo el mundo, conserva nueve clases de parafilias: el exhibicionismo, el voyerismo, el sadismo, el masoquismo, el frotteurismo, el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y una última categoría de cajón de sastre que recoge las parafilias no especificadas de otro modo (PNOS, paraphilia not otherwise specified). Pero en su última edición, de 2013, hace por primera vez una distinción que va al núcleo mismo del conflicto: diferencia entre comportamiento y trastorno del comportamiento. Es decir, antes consideraba parafilia al masoquismo sexual y ahora considera parafilia al trastorno del masoquismo sexual, reconociendo expresamente que no basta con ser masoquista para tener un diagnóstico de trastorno mental. Podríamos decir que hay masoquismos saludables y masoquismos patológicos.
¿Dónde radica la diferencia? Para que se produzca la patologización es necesario que el individuo sienta angustia personal por culpa de sus intereses sexuales (una angustia íntima, no derivada de la condena social). O, también, que sus deseos involucren la angustia psicológica, una lesión o incluso la muerte de otro individuo que no esté en disposición de dar su consentimiento. No es malsana la conducta en sí, sino la conducta que causa daño. O dicho en otras palabras: no hay ninguna conducta sexual –con la excepción de la pedofilia, que nunca tiene un objeto sexual libre y consciente– que resulte condenable. El único principio que rige es el del placer.
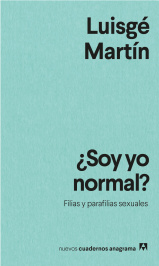
Descubre más de ¿Soy yo normal? de Luisgé Martín aquí.