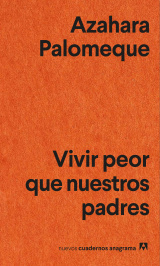ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Vivir peor que nuestro padres' de Azahara Palomeque
Pulgarcitos
I saw the best minds of my generation destroyed by…
ALLEN GINSBERG
Hace muchísimo frío. En apenas una semana hemos pasado del veroño en pleno noviembre a unas temperaturas casi gélidas arrastradas por el vórtice polar, esos vientos del Ártico que ya no corren en círculos porque les hemos estropeado su equilibrio, así que se desvían, juegan al oleaje desbocado y, de repente, descienden bruscamente hacia latitudes insospechadas, y nos congelan las manos. «Pero en casa no se fuma, que lo estoy dejando, y luego huele muy mal», me dice Jorge. Él, que se lo fumó y se lo bebió todo cuando aún éramos miembros legítimos de esa cultura del botellón que se resiste a morir, ahora finge hacerse el adulto respetando los interiores, pero con una litrona y un porro en la mano: en el fondo, no hemos cambiado tanto, el único problema es que ya rozamos los cuarenta. En la terraza antiquísima del piso de sus abuelos –muertos hace poco– cae la helada como si viviésemos en Suecia, aunque estamos en Badajoz. Pero dentro no se fuma, ok; las manos refugiadas en guantes que no abrigan asen cigarros a la espera de que rule la bestia, y ha llegado la hora que todos esperábamos, el momento de hacer balance y rememorar nuestras trayectorias con motivo de mi regreso definitivo de Estados Unidos, o con motivo de que es fin de semana, qué más da, no hemos perdido tanta capacidad pulmonar, nuestros hígados aún siguen funcionando y, entre calada y calada («es maría buena, al menos eso me lo puedo permitir»), el reloj se enfrasca en una espesa marcha atrás y van surgiendo biografías fantasmagóricas que se reflejan en las baldosas pulcramente instaladas hace sesenta años, antes de la obsolescencia programada: por eso todavía resisten. Jorge vive allí con Adela, su pareja, felices por ahorrarse el alquiler. En realidad, es una casa que dividieron en dos apartamentos y el de abajo lo ocupa su prima; comparten la terraza, para regocijo de las mascotas. No piensan tener hijos porque no le encuentran sentido y, además, Flecha, la gata que Adela rescató de la calle, se pondría bastante celosa. «Teresa, ¿te acuerdas de ella?» Hizo Turismo y Humanidades, y después un máster; se largó de au pair a Inglaterra para aprender inglés y, cuando regresó, la contrataron en uno de los mejores hoteles de Castellón, donde le sacaban el zumillo doce horas al día por unos 1.600 euros brutos. «No ganaba mal», dicen, pero el día en que giró la llave de su apartamento a las once de la noche y se encontró con que el único alimento que le quedaba en la nevera era una cebolla podrida porque su horario era incompatible con el de cualquier supermercado presentó su dimisión, empezó de cero, se marchó a casa de sus padres a estudiar oposiciones y ahora da clases como profesora interina en un instituto perdido de la sierra. A Rodrigo le fue mejor; lo contrataron en un sindicato a tiempo parcial después de estudiar dos carreras y recorrerse América Latina cultivando huertos orgánicos y ayudando a las comunidades indígenas a organizarse para luchar contra las multinacionales: gracias a que sus padres le han cedido un viejo ático (antes trastero), sobrevive con medio salario. Carmen se quedó también con el piso de sus padres, pero porque estos se mudaron a la casita del campo, y Laura, su hermana, tras especializarse en arte dramático en una escuela no homologada y luego hacer un curso de sumiller, anda poniendo copas y se instaló en otro cubículo abandonado, uno que perteneció a su abuela. Rafa, ¡lo de Rafa sí fue impresionante! Premio de fin de carrera, arquitecto, hizo las prácticas en Alemania y, durante un tiempo, estuvo empleado en una empresa allí, pero se hartó de aquel país tan desabrido y ahora está preparando oposiciones de secundaria. Lorena se fue a Madrid; estaba predestinada a convertirse en estrella del periodismo radiofónico, hasta que un día cenando me dijo lo siguiente: a los veinticinco aguantas ganando poco más que un becario, por la ilusión del principio; a los treinta exiges algo más y, a cambio, asumes responsabilidades que conducen a datos gloriosos de audiencia, premios y reconocimiento del público; a los cuarenta te das cuenta de que tu jefe, cuyo único mérito es haber nacido un cuarto de siglo antes que tú, te pisotea descaradamente por el miedo a que le hagas sombra, odia los dos másteres y los tres idiomas que acumulas más que él, y te sugiere amablemente que te vayas a gozar el aire caliente de la puta calle sin más motivo que la envidia. Lorena se marchó a una empresa de pódcast y, aunque el cambio le ha costado varias sesiones de terapia, respira medianamente complacida: escribe guiones, se encarga de la documentación, pero su sueño de ser una voz de referencia en la radio española se lo arrancaron de cuajo: demasiado espabilada.
Jorge tose. La bocanada de aire marihuanero parece habérsele escurrido por el conducto errado; mientras se aclara la garganta recuerda sus años estudiando ADE, cuando solo pensaba en ser bróker de bolsa, época dorada en que jamás vaticinó acabar como administrativo gracias al enchufe de la madre de una amiga; antes fue conserje del ayuntamiento por oposición, clasificador de medicamentos para una empresa que los distribuía a hospitales y farmacias, y youtuber fracasado. «Pues no te quejes», comenta Adela. Veintitantos años currando en la boutique de su madre: «Ella ya sabía que estudiar no servía para nada, así que no me dejó ni hacer la selectividad». En cambio, la retuvo en la tienda sin darla de alta en la Seguridad Social hasta que fue muy obvio que la muchacha era mayor de edad y algún inspector podría descubrir el fraude. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, le bajó el sueldo a 700 euros mensuales; siempre ha cotizado por ella lo mínimo. «Pero a mí cámbiame el nombre para tu libro, que, como se entere mi madre de que te he contado esto, me mata.» Además, ha sido la única que nunca libó las mieles del paro y, por momentos, se muestra muy agradecida, a pesar de las complicaciones médicas que le genera el agotamiento. «Oye, ¿y tu vecina? ¿No era ingeniera agrónoma?» Efectivamente. Cursó también enología, luego un doctorado, curró en Florida, después en unas bodegas de Valladolid, y acabó de auxiliar de algo aquí, en la universidad, con una jefa que, de tanto maltratarla, la envió derecha al hospital: ataques de pánico. Todo eso es cierto, aunque lo que motivó su regreso a Extremadura fue que su padre enfermó, quería cuidarlo, y luego ya no se pudo incorporar al entramado empresarial del vino en plena crisis. «También sirve, Azahara», argumenta Jorge, tras darle un sorbo a la botella de cerveza. De acuerdo, incluyo a Vero, pero da lo mismo. Quería decir que esta es la historia de una generación castrada y es indiferente cuántos ejemplos ponga: los números salen en los periódicos, somos la estadística que no da tregua y apenas nos mantiene vivos la compañía de las fábulas que vamos hilvanando en torno a una noche temblona de descenso térmico que nos aporta la calidez de la afinidad y el roce seguro de la amistad nunca interrumpida a pesar de los lustros transcurridos desde que nos conocimos, una libérrima madrugada de la feria de San Juan. «Eso no lo pongas; de castrado, nada.» Bueno, pues somos la generación más estéril y mejor preparada de la historia, coleccionista primero de expectativas y luego de frustraciones, que habita viviendas prestadas o se desuella la carne en alquileres abusivos, eternamente infantilizada aunque ya peinemos canas.
Descubre más sobre Vivir peor que nuestros padres de Azahara Palomeque aquí.