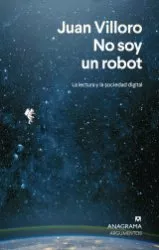13/05/2024
Empieza a leer 'No soy un robot' de Juan Villoro
La ficción ya está ahí. La tarea del escritor es inventarle la realidad.
J. G. BALLARD
Nada es bastante real para un fantasma.
ENRIQUE LIHN
Ignoro si existe un libro sobre las transformaciones cotidianas que la imprenta trajo en el siglo XV. No me refiero a la obra de un historiador, sino a la de un testigo de cargo, un cronista sorprendido de la forma en que el libro impreso cambiaba las costumbres, las relaciones entre padres e hijos, el cortejo amoroso, el placer de dar regalos, el trato con la Iglesia, las aventuras del conocimiento y, sobre todo, la idea que los lectores tenían de sí mismos.
Con alguna demora (la literatura no tiene prisa), este libro propone algo similar en el siglo XXI. He querido trazar un cuadro de costumbres contemporáneas acudiendo a la lectura de autores de muy distintas disciplinas y a mi experiencia personal. No soy un robot combina el ensayo con la crónica, la divulgación de noticias tecnológicas, las memorias y el cuaderno de viajes.
Reflexionar sobre la cultura de la letra resulta imperioso en un momento en que la especie pierde facultades que son asumidas por las máquinas. ¿Qué es lo humano hoy en día? La pregunta, que antes apelaba a los filósofos y los teólogos, es planteada a diario por las computadoras. Para entrar a un sitio virtual debemos identificarnos como personas; pertenecemos a la primera generación que puede ser sustituida por mecanismos. En consecuencia, las páginas web solicitan que marquemos la casilla junto al lema «No soy un robot».
A veces, el sistema operativo nos somete a una segunda prueba, mostrando diversas fotografías en las que debemos distinguir los animales, los semáforos o los medios de transporte. Este examen tiene un componente cognitivo, pero lo más importante es otra cosa. Al deslizar los dedos sobre la «almohadilla táctil» de la laptop, hacemos un movimiento distinto al de las máquinas. El «factor humano» depende menos de nuestra habilidad intelectual que de un recorrido sensorial. La inteligencia artificial puede discernir entre una imagen y otra, pero, al menos por ahora, carece de una mano que se mueva como la nuestra.
En las páginas que siguen hablo de islas. El océano virtual nos relaciona con discursos fragmentarios que rara vez se tocan. De acuerdo con George Steiner, una de las tragedias del conocimiento moderno es que los expertos saben «cada vez más de cada vez menos». La sabiduría se ha vuelto insular, pero los territorios dispersos se pueden integrar al modo de un archipiélago gracias al mar común de la lectura. No me he especializado en ninguna de las disciplinas mencionadas en este libro; me limito a practicar una curiosidad que las vincula a todas ellas. Soy un lector. En esa medida, sé que dependo de quien se encuentra al otro lado de esta página.
Escribo estas líneas en el umbral de lo posthumano. El mundo que estamos dejando atrás ha dependido de una tecnología que puede hacer que ciertas virtudes de la especie perduren en el porvenir: la lectura. La escritura ofrece la posibilidad de un texto; su significado profundo deriva de otro gesto: la interpretación.
Sin necesidad de marcar una casilla, quien sabe leer afirma: «No soy un robot».
Ciudad de México, 22 de febrero de 2024
INTRODUCCIÓN: EL REINO OLVIDADO
Estudié Sociología en los años setenta, cuando ya se habían roto los prejuicios respecto a la importancia de la cultura popular y se alertaba sobre el efecto manipulador de los medios masivos de comunicación. La publicidad y sus «mensajes subliminales» amenazaban con convertir al ciudadano en un zombi sin otro proyecto que el consumo. Al analizar un anuncio de televisión se descubrían estímulos ocultos. Por ejemplo, los hielos en un vaso de whisky tenían forma de calavera, lo cual sugería: «Bebe y morirás». Podría pensarse que no se trataba de un aliciente, sino de una advertencia, pero el anuncio estaba destinado a consumidores específicos: los deprimidos que cortejan un suicidio a plazos.
En esa época de pocos canales de televisión, el horario «Triple A» unificaba a los espectadores y la programación se sometía a la dictadura del rating. La popularidad de los programas, como demostraría Pierre Bourdieu en una conferencia deliberadamente impartida por televisión, no dependía de la libre elección de los televidentes; era inducida por los programadores.
En 1964, en El hombre unidimensional, Herbert Marcuse combinó las teorías de Freud y Marx para indagar la represión de la libido provocada por el trabajo industrial y las nuevas formas de dominación de la conciencia. En el capitalismo tardío las conductas se estandarizan y la gratificación se somete a los imperativos de la moda; las mercancías adquieren el rango de fetiches y los compradores depositan en ellas sus anhelos más recónditos, cancelando opciones que podrían singularizarlos. La vida se reproduce en serie, dominada por un superego que llega por medio de idolatrías mediáticas, anuncios de sopas, hipotecas, ropa de temporada y comportamientos diseñados en Hollywood. En 1950, en plena euforia de la posguerra, Diners Club lanzó la primera tarjeta de crédito y los sueños de consumo se dispararon: el poder adquisitivo parecía depender más del anhelo que del dinero.
A contrapelo de Freud, Marcuse se oponía a que el ser humano sacrificara el principio del placer en aras del principio de realidad y preconizaba una liberación libidinal, ajena a las normas del comercio, la tecnología y el Estado. Desde su título, Eros y civilización modificaba la pareja freudiana de «Eros y Thanatos», irreconciliable tensión entre la vida y la muerte, sustituyéndola por un hedonismo comunitario. No es casual que se convirtiera en uno de los pocos filósofos citados por el movimiento hippie.
En el mismo año de El hombre unidimensional, Umberto Eco publicó Apocalípticos e integrados, obra decisiva para abordar la cultura de masas. El semiólogo italiano reconocía dos actitudes extremas ante el asunto. Los «apocalípticos» eran integristas que sólo aquilataban la alta cultura y los «integrados» aceptaban, sin clasificación ni jerarquías, todas las formas de representación cultural. Ambas posturas eran innecesariamente extremas. Como Roland Barthes en Francia o Carlos Monsiváis en México, Umberto Eco contribuyó a romper la inútil división entre alta y baja cultura y estudió las mitologías contemporáneas – del Corsario Negro a Superman– como un sistema de signos no muy distinto de la teología medieval.
También en el canónico 1964 Marshall McLuhan publicó Comprender los medios de comunicación. Su diagnóstico de la era electrónica fue menos optimista que el de Eco. El comunicólogo canadiense no creía en la coexistencia pacífica entre los discursos de la letra y la imagen. Profeta iconográfico, auguró que la civilización del libro cedería su sitio a una Aldea Global, regida por imágenes, que provocaría un nuevo comportamiento tribal: las pantallas, los dibujos animados y los hologramas congregarían a las multitudes al modo del fuego que reunió a la horda primigenia. La cultura escrita llegaba a su fin; los seres humanos del futuro serían pictográficos. McLuhan ignoraba que la siguiente revolución tecnológica sería protagonizada por un aparato alimentado de letras: la computadora personal. Por lo demás, su propia obra ponía en riesgo su profecía, pues escribió un libro apasionante para anunciar el fin del libro: La galaxia Gutenberg.
* * *
Descubre más sobre No soy un robot de Juan Villoro aquí.