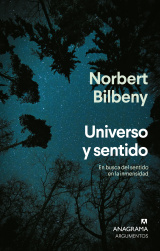ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Universo y sentido' de Norbert Bilbeny
A mi bella esposa Marta con amor,
por su paciencia
PRÓLOGO
UNA CAMINATA NOCTURNA
Es una calurosa noche de la segunda semana del mes de agosto. Estamos en la comarca del Maestrazgo, al norte de la ciudad de Teruel, en España. Nos hemos alojado en el viejo monasterio del Olivar, perteneciente a la orden mercedaria. Se halla cerca de Estercuel, pueblo situado en la proximidad de la sierra de San Just y a unos 800 metros sobre el nivel del mar.
Después de la cena, unos cuantos huéspedes entramos en un bosquecillo de pinos bajos y espeso sotobosque –carrasca y enebro– en los alrededores del monasterio. Entre aromas de romero y tomillo, y la terca salmodia de los grillos, avanzamos por el estrecho y empinado camino que conduce a una ermita. Sorteando algún inesperado barranco, y con mucho cuidado para no dar un traspié, alcanzamos la Peña Roya. En su cima hay una cruz desde cuyo pie se adivinan en la penumbra los olivares, almendrales y campos de cereal recién segado que pueblan la zona. Al norte, el buitre leonado duerme en las oquedades del Moncoscol, un cerro rojizo en forma de mesa.
El pequeño grupo está guiado por Fernando Ruiz, un fraile de dicha comunidad que es sacerdote, ingeniero y un curtido observador del cielo. En breves minutos ha fijado con pericia un telescopio de 90 milímetros de diámetro sobre el reducido terreno llano en lo alto de esta loma. Son cerca de las diez; aún no ha salido la luna y el cielo aparece bastante despejado, aunque no tanto como suele estarlo en las noches de enero y febrero. Nuestro guía utiliza, a modo de puntero, un rayo láser de color verde para señalarnos los planetas y las constelaciones, al tiempo que nos ofrece detalladas descripciones y comentarios sobre el inmenso techo estrellado. Ha empezado con una reflexión: «Esto que veis ahora es el mismo cielo que otro mes de agosto vieron Ulises desde Troya, Julio César al cruzar el Rubicón o Napoleón y su tropa desde las pirámides».
El cielo estrellado es ciertamente lo único que ha visto la humanidad y no ha cambiado desde la noche de los tiempos. El firmamento es el único escenario que permanece prácticamente inmutable en la historia de nuestro mundo. El cielo y sus miles de estrellas a la vista es el mejor testigo que se merecen la grandeza y la miseria del ser humano. Por su belleza, pero también por su eterno y misterioso silencio gravitando sobre nosotros. Este cielo es el que también debieron contemplar algunos viajeros desde la cubierta del Titanic en la fría noche del 14 de abril de 1912, sin sospechar lo más mínimo la desgracia que pronto los abatiría. Ni el cielo los avisó ni las estrellas se compadecieron de su sufrimiento, mientras en aquellos minutos de pavor unos se ahogaban y otros se apretaban aterrorizados en los botes salvavidas. Bob Dylan, en una bella y cadenciosa balada, Tempest, resume aquellos instantes de desolación que se debieron hacer eternos bajo la bella pero impasible mirada del universo:
The night was bright with starlight
The seas were sharp and clear
Moving through the shadows
The promised hour was near
Ahora, en esta cima junto al Olivar, y con el cielo por suerte despejado, ya podemos observar a simple vista sobre nuestras cabezas el ancho río nuboso de la Vía Láctea. Al norte localizamos la estrella Polar, asomada en la punta de la Osa Menor. Y entre esta y la Osa Mayor, identificamos la constelación del Dragón. Un poco más al oeste divisamos la estrella gigante Arturo, veinticinco veces mayor que el Sol. También en el norte, y hacia el este, se percibe la doble uve de Casiopea y, algo más abajo, por el oeste de esta, pero ahora ya con ayuda de unos prismáticos, observamos, admirados, lo que parece ser una estrella, pero que no lo es. Se trata de nuestra galaxia vecina, Andrómeda, como una lejana nubosidad luminosa en la constelación que lleva el mismo nombre. Esa luz que vemos fue emitida, sin embargo, en el tiempo en que aparecieron los primeros humanos en la Tierra. Pero qué maravilla poder ver una galaxia más allá de la inmensidad de la nuestra y de sus centenares de miles de millones de astros.
Al este, igualmente, brillan las estrellas Vega, Altair y Deneb, pertenecientes a tres constelaciones distintas –Lira, Águila y Cisne, respectivamente–, pero hermanadas en forma de triángulo, el llamado «Triángulo de verano». Miles de años atrás, Vega, la más brillante de las tres, era la estrella que señalaba el norte a viajeros y navegantes. Si ahora miramos hacia el sur se destaca sobre el resto el refulgente planeta Júpiter, y muy cerca, a su izquierda, el misterioso Saturno. Con un telescopio casero, solo algo más potente que el nuestro, pueden verse algunas lunas del primero y el mágico anillo del segundo. Venus ya se fue antes, al anochecer. Albert Camus, durante su estancia en el pueblo mediterráneo de Cordes, en el verano de 1957, escribió: «Cada noche iba a ver a Venus acostarse y a las estrellas elevarse por encima de su lecho en la noche caliente».
Los planetas son los astros errantes del espacio, a diferencia de las estrellas, que en la simple observación nos parecen fijas, aunque todo en realidad se mueve en el firmamento a una velocidad inconcebible. Detrás de Júpiter y Saturno podemos reseguir las constelaciones de Escorpio, Sagitario y Capricornio. Al sureste, y dentro aún del escorpión, nos detenemos en Antares, la coqueta y chispeante estrella roja, pero que es de hecho 700 veces mayor que el Sol y 10.000 veces más luminosa que este.
La sangre que circula por nuestras venas –comenta, reflexivo, nuestro guía–, transporta el mismo hidrógeno que contienen las estrellas y que se formó con la gran explosión inicial que dio origen al universo. Las partículas de nuestro cuerpo son de la misma naturaleza que las estrellas. Ahora casi podríamos cantar, con la voz profunda de Lee Marvin, «I was born under a wandering star».
Con mucho mayor cuidado que en el ascenso al monte, para no resbalar por el pedregoso terreno, regresamos, a la luz de las linternas, al anciano y solitario monasterio. Después de nuestra experiencia con los astros, descendemos en fila y en silencio, haciendo como aquellos pastores que bajan al llano con la mente fija aún en la montaña. Un tejón acaba de esconderse rápido en su madriguera. A lo lejos, sobre algún olivo, una lechuza suelta su áspero y fantasmal chirrido. Es ya más de la una de la madrugada cuando nos acostamos en la amplia y austera habitación.
Pero el reloj despertador ha sonado a las 4:30. Es el momento de abrir, crujientes, las contraventanas del balcón, sentir de inmediato el aire fresco del amanecer y contemplar, hacia el este, justo enfrente de mí, como si me mirase, la luz plateada de Venus, el lucero del alba, del que, por su belleza, hay que apartar con esfuerzo la mirada. En estos meses Venus luce tan intenso en la madrugada que al oponerle la mano se ve proyectada la sombra de esta en la pared del fondo de nuestra habitación. Miro ahora la Luna, en fase de cuarto menguante, y después, muy cerca de ella, al planeta Marte, el faro carmesí de la noche. Un corzo atraviesa con parsimonia el huerto de olivos para ir a beber al río.
Entre Marte y Venus se divisan a lo lejos, muy juntas, siete estrellas blancas suspendidas en una nube de sedoso algodón. Tomamos enseguida los prismáticos y allí están ellas: la maravilla de las Pléyades, un sorprendente cúmulo de entre 500 y 1.000 estrellas que es para nosotros el último regalo del alba. Y con la imagen de las Pléyades retenida en la memoria nos acostamos felices en esta bella madrugada del mes de agosto. Nos gustaría guardar el alba con sus últimas estrellas en una pequeña caja de madera y abrirla después en nuestra casa cuantas veces quisiéramos. Y hacer lo mismo con la puesta del sol, la noche estrellada, el arcoíris, la aurora boreal, una tormenta eléctrica o el mar en calma. En lugar de abrir la caja y ver a una bailarina girando al son de una musiquilla, ver concentradas en ella en miniatura, con luz y sonido, las maravillas de la naturaleza.
Sin embargo, eso no va a ser posible con el cielo estrellado. El universo no cabe en un arca, ni el infinito en un junco. La gran belleza está donde debe estar: guardada en el infinito, que por definición no cabe en nada. Entonces, la gran belleza no está aquí, sino allí: justo para ser deseada, tener que moverse para encontrarla y sentir después de todo que es algo que sobrepasa la percepción humana. No podemos poseerla, como el gigante Orión en el cielo, que no puede alcanzar a las Pléyades. Esta es la belleza del universo.
* * *
Descubre más sobre Universo y sentido de Norbert Bilbeny aquí.